Metamorfosis
Cuando
se declaró la pandemia y se clausuraron los accesos, decidimos huir de la
ciudad con mi hijo mayor. Fue el primer día de cuarentena. Tal vez por eso, o por la precaución de tomar un camino lateral,
al costado de la autopista, no encontramos ni una sola patrulla controlando el
cumplimiento del recién decretado Estado de Alarma.
La
casa, una segunda residencia que había quedado como residuo de una frustrada
separación con mi ex mujer, nos recibió helada y húmeda. Con el propietario
habíamos hablado de una ventana rota cuyo panel superior a veces caía sin
previo aviso sobre el cómodo sofá del líving. Esto había significado, más de
una vez, que la vida de alguien leyendo tranquilamente a la luz de una lámpara
que tenía una tendencia a desarmarse se ponía en peligro. El velador de pie era
un producto de Bauhaus, le sillón, de Ikea. Lo que había en la vivienda había
sido adquirido en esas dos grandes tiendas, que ofrecen diseño a precio
asequible. Por eso tal vez el mobiliario tendía a lucir un mal estado endémico,
haciendo gala de su obsolescencia programada.
Durante
los largos meses de invierno no nos habían preocupado, ni al propietario ni a
mí, la humedad que carcomía la habitación, ni el agua que se filtraba desde la
alcantarilla del patio a la habitación de los niños, ni el permanente desgaste de
las piezas del baño debido a la sal del pueblo marinero. Nada de eso había espantado
a los turistas, que en los tórridos meses de julio y agosto podían hacer sus
reservas a distancia por una de esas poderosas plataformas que lo hacen todo
muy fácil. Cuando llegaban desde Bélgica, París, Toulouse o Lyon se encontraban
con mucho menos de lo que proponían las cristalinas fotos de las ruinas griegas
y las puestas de sol oníricas.
Alguna
que otra queja había, pero los problemas venían cuando descubrían lo que era
inevitable. Eso que, de común acuerdo con el propietario combatíamos y
ocultábamos con vehemencia. Los pequeños insectos eran resistentes. Dramáticos
supervivientes de las peores calamidades, enteros en una fealdad absoluta, lo
contaminaban todo, enfermaban la casa con una ecuación terminal de la que nada
saldría bien parado.
Llegamos
con mi hijo esa noche, tarde, aliviados de no haber sido detenidos y condenados
a una multa por abandonar el confinamiento. Nos dimos cuenta de que nos
habíamos equivocado. No podríamos regresar a la ciudad ni siquiera en
condiciones extremas, tampoco podríamos recurrir a los servicios del fumigador
especializado. Ni siquiera, si nos ateníamos al contenido y al espíritu de la
ley de excepción, podíamos reunirnos con el propietario, como tantas otras
veces, para estudiar soluciones al arraigado en inextinguible problema de la
plaga.
Las
estrategias urdidas en detalle no habían servido de nada. El desenlace había
sido patético, como podíamos apreciar. El esfuerzo comenzado antes del invierno
había sido vano. La casa estaba inundada de pequeños insectos carnívoros. No
había un solo rincón donde apropincuarse sin sentir pequeñas patitas aladas
recorriendo la piel. Esto resultaba particularmente dramático en las camas. Queríamos
dormir luego de la agotadora y estresante travesía en la noche pandémica, pero
era imposible con aquella presencia.
Ese
fumigador, tan extraño, me había hecho una recomendación que seguí en detalle: “ Rocíe la vivienda con el insecticida de tapa roja si
llegan a resucitar”
“No
habrá manera de que los insectos de cáscara azul vuelvan a aparecer” me había
dicho, antes, con absoluta certeza, cuando terminó su trabajo en octubre.
Ahora,
a principios de este extraño mes de abril, todo se había convertido en un
reducto para esa especie, la de cáscara azul, que habíamos identificado con
fotografías enviadas por whatsapp antes de la llegada del profesional desde la
ciudad a expensas del propietario.
Nos
pusimos los guantes negros que nos había dejado el fumigador. Logramos rociar
todos los rincones de la vivienda, detrás de la nevera, de la lavadora. Destendimos
las camas, pusimos a lavar todas las sábanas. El olor del insecticida era
insoportable. Que opción quedaba. Salir a la calle no solo era peligroso por la
pandemia, la ley estaba en contra nuestro. “Está prohibido desplazarse por
cualquier motivo que no sea esencial” rezaba la ley. Volver a la ciudad estaba
fuera de discusión. Si queríamos permanecer en la vivienda la única opción era
fumigar.
Aquel
profesional de rasgos extraños que nos había asistido después del traumático
verano anterior nos había dejado un líquido espeso y tóxico. La primera mañana amanecimos
con el olor del insecticida. El caudal de cucarachas muertas ocupando todo el
piso de la cocina, el comedor, la sala de estar y el baño era inabarcable.
La
segunda mañana me miré al espejo con espanto. Me percaté del detalle en mi
rostro. Mi hijo se me acercó en la
cocina, estábamos limpiando algún resto de antenas y patas destrozadas. El
veneno no solo las aniquilaba, las desintegraba. Eso hacía fácil luego la
limpieza de los suelos y los rincones. El fumigador me había dejado una rejilla
impermeable y a prueba de fluidos desinfectantes. “Eso sí, nunca deje de
emplear los guantes para hacerlo” me había advertido como si no hubiese sabido
que si tocaba ese líquido lo mínimo que me pasaría sería perder una mano.
Estando como estaban las unidades de terapia intensiva, saturadas por las
víctimas de la peste, en esa primera etapa de la pandemia no me podía permitir
de terminar ingresado. Sería una sentencia de muerte.
La
observación de mi hijo, y mi propia imagen en el espejo, luego de haber
eliminado esa plaga con fervor y disciplina, me pareció en un primer momento
anodina. Revisé mi rostro en el espejo otra vez. Me di cuenta de algo aún más
terrible que la pandemia, que la plaga de cucarachas y que la imposibilidad de
futuro que planteaba todo el confinamiento humano. El pelo del bigote era del
mismo color de uno que había notado en el fumigador.
Me
consoló el hecho de que los transeúntes, cuando nos dejaran salir, no notarían
el detalle bajo la mascarilla reglamentaria. Esa pequeña antena de insecto colada
en mi barba humana natural podía pasar desapercibida mientras fuera obligatorio
el uso del tapabocas en espacios públicos.
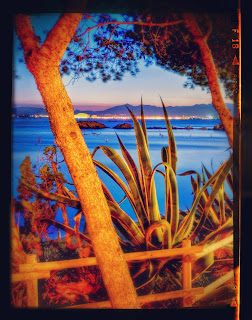
.jpg)

Comentarios